LOS QUE SE VAN
La literatura ecuatoriana de la década de 1930 ha sido leída repetidas veces a través de una dicotomía estricta que separa tajantemente las obras de vanguardia y las asociadas al realismo social. Sobre la oposición entre las retóricas de Pablo Palacio y Jorge Icaza, la crítica ha colocado las obras del período en un esquema maniqueo que impide la consideración y el estudio inmanente de ciertos textos con rasgos heterogéneos, como el volumen de cuentos Los que se van, escrito por Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara en 1930. Aunque leído como hito de la literatura de alegato social, el texto combina motivaciones y recursos de las dos inflexiones mencionadas. El análisis de sus procedimientos estéticos, tales como el montaje, la elipsis y el particular uso del lenguaje acercan al texto a la tentativa de un sector de la vanguardia latinoamericana que combinó la experimentación de las formas literarias con una elocuente intención de representación y denuncia.
La obra es una recopilación de 24 relatos breves donde los autores plasmaron una muestra de la vida del campesino costeño del Ecuador. Ambientada en el campo de la costa ecuatoriana, los cuentos narran la historia de varios personajes que representan al montubio y al cholo en su diario vivir en la pobreza y su relación con su entorno como lo son su familia y el campo.
El libro fue publicado en 1930 por la editorial Zea y Paladines, en Guayaquil. Al momento de su publicación recibió fuerte rechazo por círculos que criticaron su crudeza, el uso del lenguaje y lo que consideraban como exageración en las historias. Se acusó así mismo a los autores de querer provocar escándalo internacional y desprestigiar al país al mostrar personajes movidos por la lujuria, el alcohol o los celos.
Los cuentos de Los que se van están enmarcados en el realismo literario, movimiento que promovía la literatura como medio de retratar la realidad. Los relatos del libro hacen uso de varias de las características estilísticas del realismo, entre las que destacan: el uso de lenguaje coloquial, representación de escenas cotidianas narradas con verosimilitud, críticas a los problemas sociales de los sectores oprimidos y uso de arquetipos como medio para representar un colectivo.
Las temáticas de los cuentos varían de acuerdo a cada autor, aunque el deseo insatisfecho como motivador principal es recurrente a lo largo del libro. Los relatos de Aguilera Malta están poblados por protagonistas movidos por el deseo, además de contener varias escenas de violaciones y asesinatos en medio de ambientes marcadamente machistas. Joaquín Gallegos Lara se centra más en supersticiones y en retratar una naturaleza idealizada, aunque la lujuria es el primer motor de la mayoría de sus personajes. Por su parte, Enrique Gil Gilbert utiliza un lenguaje más lírico en sus cuentos, algunos de los cuales tratan sobre la naturaleza del mal y de la muerte, aunque la mujer como objetivo inalcanzable también se repite con frecuencia.
El volumen de cuentos Los que se van (1930), escrito por Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara, es considerado por la crítica ecuatoriana como el gran hito de la modernización literaria en Ecuador. La obra ha sido leída como una elocuente intervención en los debates políticos y estéticos sobre la literatura y la sociedad ecuatoriana de los años 30.
No obstante, su arquitectura formal presenta una serie de particularidades que tornan a la perspectiva sociológica limitada al momento de articular una lectura orgánica del texto. En este sentido, el análisis de los procedimientos narrativos permite afirmar que el recurrente montaje de tiempos, personajes y escenas, estructura la serie de relatos y los coloca en distintas coordenadas de un mismo espacio literario: el construido por la violencia social desatada en el seno de una comunidad rural sin justificación alguna. La figura del machete funciona en este sentido como la condensación estética de las operaciones literarias desarrolladas: en primer lugar, la asunción del cuento como artificio y la renuncia a la explicación didáctica de injusticias sociales (el machete como metáfora poética). Luego, la construcción de la trama a través de la sucesión de fragmentos (el machete como corte). En tercer lugar, el borramiento de descripciones, introspecciones y narradores omniscientes (el machete como desmonte retórico). Finalmente, la figura del machete resalta la fatalidad de la violencia social, lo que exime al texto de voluntariosos afanes militantes (el machete como sobredeterminación).
La puesta en relación de estos procedimientos con el contexto histórico en que fue producida la obra permite una reflexión que, partiendo de su materialidad textual, reconstruye su sentido en diálogo con el valor de intervención que sus propios autores le atribuyeron, pero sin limitarla a su carácter referencial o revelador de verdades ocultas.
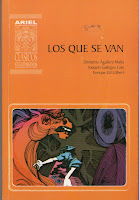


Comentarios
Publicar un comentario